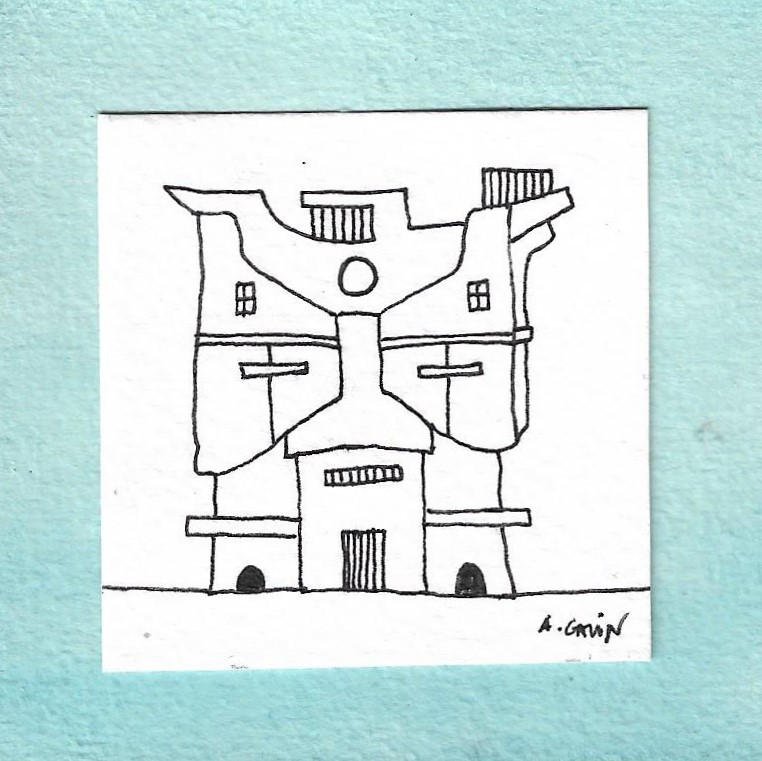
Bajé a la calle y entré en el oeste. Me gusta sentarme en la silla reclinada sobre la pared de la cantina. Me gusta la calle vacía, el viento removiendo el polvo, toda la melancolía de la llanura, viendo, en el declive del sol, la temblorosa espiga del jinete solitario que se acerca con las fuerzas justas de su esperanza de llegar a alguna parte. Amo la decisión de un duelo. El duelo de dos hombres que no se andan por las ramas, ni pierden el tiempo en la vanidad de sus argumentos, que apuestan con su vida, el honor de ser dignos de respeto. A la calle vacía, que sueña con un destino de escenario de una tragicomedia, hay que añadir: la suspensión del aliento, la voz callada, las hojas quietas, el sonido de la harmónica en la expectativa de una ventana. El sheriff no entra en estas dilucidaciones. Un hombre quedó tendido en el suelo. Alguien corrió, pero nadie lloró. Unos ganan, otros pierden. La muerte de un hombre no debe ocuparnos más allá de 24 horas. Yo volví a la silla, a taparme los ojos con el sombrero. La penumbra es la mejor luz del día.
