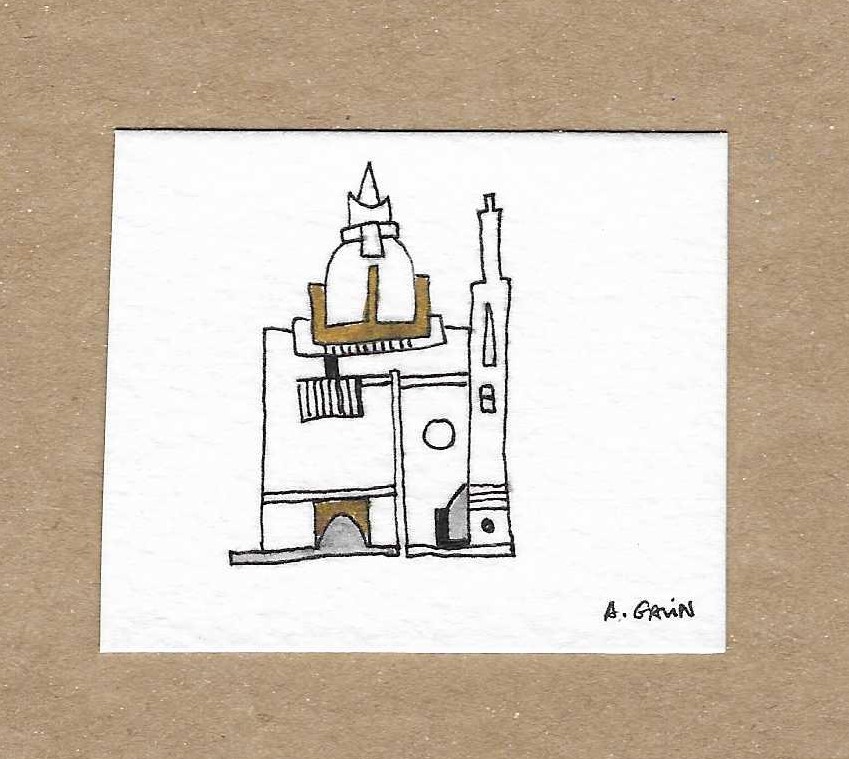
Entré en Rocas Rojas siguiendo las huellas lácteas de una luna menor que alumbraba un camino de tierra entre la sombría vegetación del planeta innombrado. Entré sin protección, guiado por un instinto suicida, pues morir ya no se había convertido en una excusa para no entrar en acción. Debía acabar con aquella presencia que regía mi alma con mano siniestra, el doble que me sustituía con deterioro en el consejo, en la familia de los guerreros, en el lecho furtivo del amor. El destino de Rocas Rojas me deparó tristes noticias de mí. Aquel doble había cometido un crimen imperdonable y ahora yo, no tan sólo tenía que encontrarlo, sino que tenía que esconderme de aquellos vengadores que lo buscaban, es decir, que me buscaban. Conseguí camuflarme sin parecerme, conseguí ser yo sin mi apariencia, conseguí verlo entre la dispersión de los reflejos, de las luces oblicuas, de las aguas ufanas, conseguí tenerlo bajo mi punto de mira, conseguí disparar y acabar herido. Desperté en el lecho de las mecánicas micénicas, en el depósito experimental del resentimiento, en la cúspide de los entes deplorables, en el taller de las reparaciones biónicas. Entre aquellas nubes de vapor, entre aquellas descargas de rayos ultra-libres pude retornar a la conciencia. Pero era una conciencia nueva. No reconocí en ella los valores que mi memoria de transición aún recordaba. Me sentí reprogramado, dispuesto para afrontar otras dimensiones del yo, otras oscuridades, otras exclamaciones, otros resentimientos, otras luces. Aún tardé heredades en olvidar todo y comenzar de nuevo, mi nuevo destino, mi nuevo ángel de un tiempo de orfandad y sombra.
