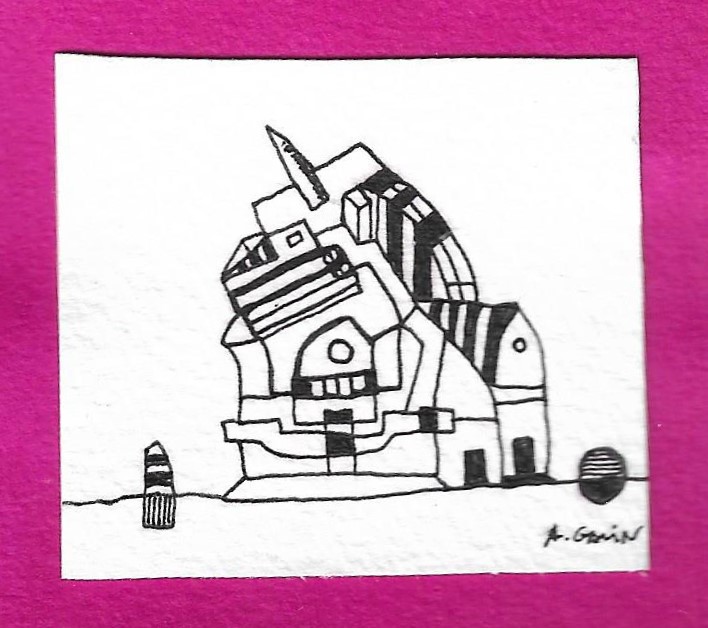
He bajado a la calle y he comprobado que aún hay gente que se ríe. Suelen ser jóvenes. Grupos que se reúnen en las terrazas de las cafeterías. Si la casualidad me permite oír de qué va su felicidad, compruebo de que es de una insustancialidad impresionante, de una simpleza imposible de comprender, de una tontada ligera y bochornosa. La vida del hombre parece compartimentada por las etapas de la edad. Esos jóvenes sienten devoción por músicas insufribles. Insufribles para mí que ya estoy en la etapa de preferir el silencio a la música. Cuando era joven como ellos, me pasaba lo contrario. La música a todo trapo era el viento en la vela de los navegantes antiguos que salían al asalto de los tesoros de otras civilizaciones más ancianas. Ahora yo soy el anciano sin tesoros que guardar. Ellos son los jóvenes piratas con derecho al asalto. Los motivos de sus risas son la salud de sus aventuras. Yo me voy, no los soporto, pero les deseo la mejor de las travesías. Me voy reflexionando: el tesoro verdadero son sus risas que ellos dilapidan como se dilapidan todos los tesoros. Así es la felicidad, un derroche.
