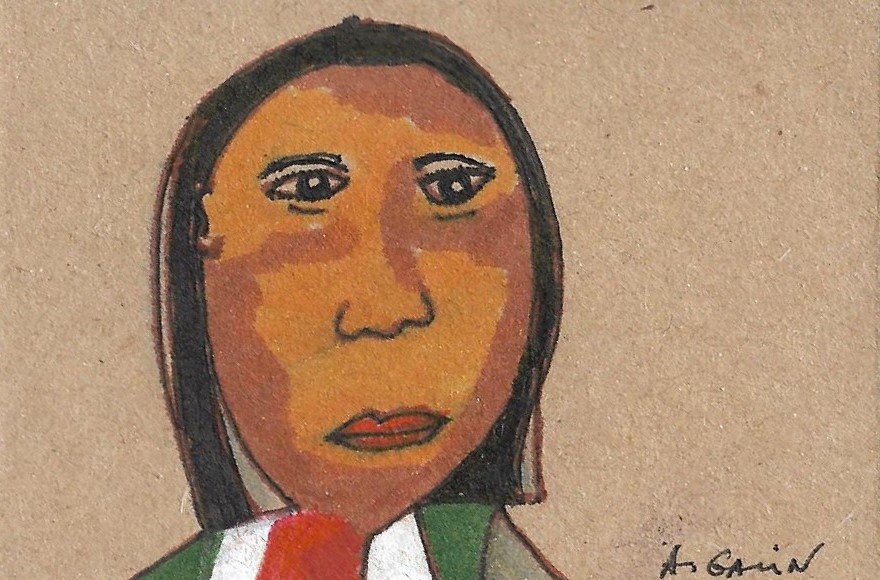TERESA
Ella está muerta.
Estuve en el tanatorio.
Vi a sus deudos compungidos.
Yo estuve al borde de la desolación,
mirándola de frente,
apesadumbrado por la dureza de lo inapelable.
Lo inapelable como una espesa sentencia
de polvo y ceniza sobre mi cabeza.
Han pasado algunos meses.
De pronto siento
¡Qué extraña certeza!
que puedo llamarla
y quedar a tomar
un café yo
una coca-cola ella,
fumando, recordando su infancia,
haciendo un comentario sobre
el cinismo de la política,
algo sentido y sencillo de la vida doméstica,
la compra del pan o los gatos de la vecina,
poniendo toda su buena voluntad
en resolver mis problemas con la informática.
Llamarla,
como si fuera imposible
que esté muerta.
Llamarla
como si fuera a contestarme
con su voz reposada,
con ese afecto, con esa serenidad, con ese humor
de la que el mundo está tan huérfano.
Necesito unos segundos para recomponerme
y asumir que está muerta
y nunca más, aunque lo parezca,
me contestará al teléfono.